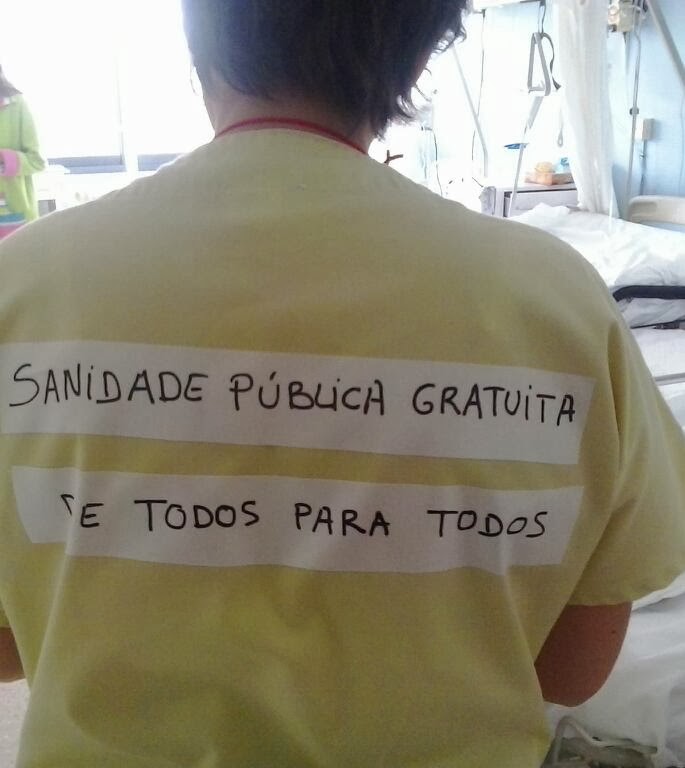Santos SANZ VILLANUEVA | Publicado el 13/07/2012
En 1870 unos pistoleros asesinaron en Madrid dentro de su berlina al
Presidente del gobierno, Juan Prim. Nada concluyente se sabe hoy sobre los
responsables materiales y los inspiradores del magnicidio. Fue víctima, en
todo caso, de una tupida red de intereses y malquerencias: acaso de
republicanos exaltados, del ansia por ocupar el trono del duque de Montpensier,
cuñado de la destronada Isabel II, del Regente Serrano o de conspiradores a
favor de la restauración borbónica. El asesinato privó de su principal sostén
al rey Amadeo I poco antes de que desembarcara en España. Fue, pues, un suceso
de trascendencia histórica.
El prolífico Ian Gibson, conocido estudioso de Lorca, Antonio Machado o Dalí,
encomienda desentrañar tan espeso enigma al protagonista de La berlina de
Prim, el periodista Patrick Boyd, joven irlandés hijo de un liberal
fusilado junto al general Torrijos por las fuerzas de Fernando VII en Málaga.
El valeroso Boyd emprende sus peligrosas pesquisas en Sevilla contando con la
ayuda inicial del abuelo y del padre de Machado y las extiende por Madrid y
Francia. Las averiguaciones constituyen una novela histórica sustentada en
amplia documentación y amenizada con variados apuntes de costumbrismo social,
ideológico o urbano. Otro modelo la sostiene: un relato policiaco, de acción,
suspense, intriga y aventuras. Además, en un plano complementario aparecen una
trama de exotismo ornitológico que cuenta una excusión a Doñana para presenciar
el espectáculo de nubes de ánsares comiendo arena y otra trama sentimental, los
amores locos entre el periodista y una andaluza de almanaque. En suma, Gibson
hace una novela mestiza descaradamente tributaria de la moda.
Este modelo de literatura popular de consumo no está abocado, sin embargo,
al entretenimiento evasivo. El autor afronta la historia como magister vitae y
la pone al servicio de la defensa de la libertad y de la denuncia de las
fuerzas reaccionarias. Lo advierte Boyd: “La historia es la ciencia del pasado
para ejemplo del presente”. Y lo corrobora Gibson por su propia boca: “Hay
quienes dicen que este país es amnésico y reacio a afrontar su historia. Quizás
no se equivocan”. La novela manifiesta incluso explícitas inquietudes
acerca del peligro latente en el conservadurismo español.
Esta encomiable preocupación moral y política de Gibson no se corresponde,
sin embargo, con resultados literarios afortunados. El estilo de la
novela es plano y fríamente funcional e incurre en latiguillos anacrónicos
(repite “como no podía ser de otra manera”). La forma responde a una construcción
demasiado convencional, una narración en tercera persona que se alterna con un
diario e interpolaciones epistolares. Los personajes tienden al estereotipo y a
la simplificación maniquea. La historia de amor resulta en extremo simplista;
el desenlace, efectista; el didactismo, obvio en exceso. En fin, a la novela le
falta la creatividad y la fuerza de un narrador genuino capaz de recrear con
plasticidad aquella época crucial de nuestro pasado.