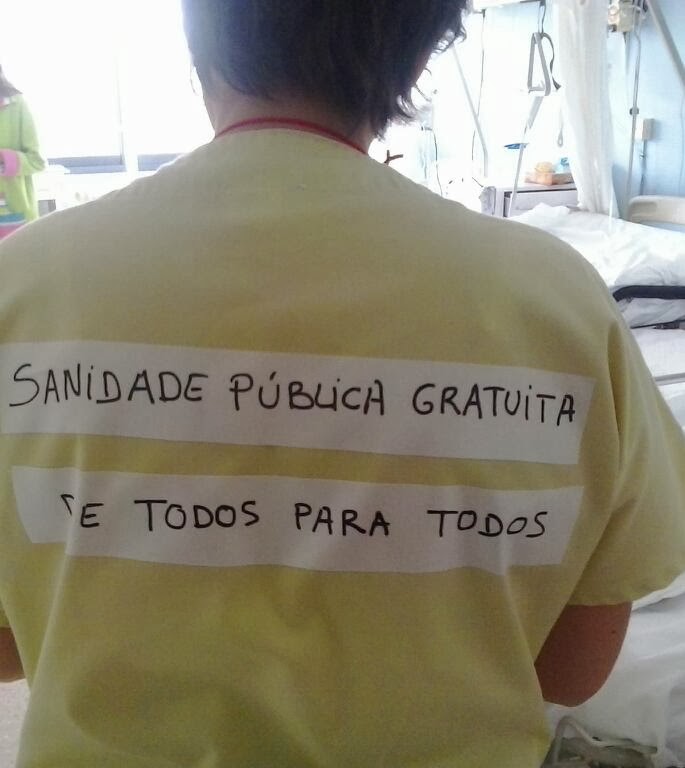EL PAÍS recorre el escenario de la ofensiva final de la
guerra civil de Sri Lanka
Los testimonios hablan de una masacre que la ONU insta a
que se investigue
ZIGOR ALDAMA
Mullivaikal 24 MAR 2013 - 00:00 CET
 |
| Balasubramaniam Annaludchumy con fotografías de vítimas. / ZIGOR ALDAMA |
Balasubramanian Annaludchumy recuerda: “En las últimas semanas de la guerra
mi familia había estado dispersa, pero el 14 de mayo [de 2009] nos encontramos
en la ‘zona segura’ que el Ejército había habilitado en Mullivaikal para
proteger a los civiles, y encontramos cobijo en una casa. Estábamos felices.
Pero esa misma noche cayeron varios obuses sobre el edificio. Cuando recuperé
el sentido y se posó el polvo, vi a todos en el suelo. Mi marido estaba boca
abajo, y al darle la vuelta descubrí que le había estallado el pecho, que
estaba muerto”.
La mujer rompe a llorar, pero no detiene su relato. “Al lado estaba mi hija
mayor. Se sujetaba los intestinos con las manos, y sabía que iba a morir. Por
eso me pidió que salvase a sus dos hijos”. Esta tamil, originaria de la ciudad
de Kilinochchi, en el norte de Sri Lanka,
se las arregló para coger a los pequeños y llevarlos a un hospital del
Ejército, pero allí fueron rechazados. “Había tantos cadáveres en la carretera
que casi no se podía andar”.
Los dos niños perecieron pocas horas después del ataque, del que el
Gobierno niega ser el autor a pesar de que los proyectiles utilizados fueron
los que usaba habitualmente el Ejército, y no los de la guerrilla de los Tigres
de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE). Los combates se habían reanudado, así
que Annaludchumy tuvo que abandonar los cadáveres de su familia y esconderse en
una zanja. Tres días después, el presidente
ceilanés, Mahinda Rajapaksa, anunció la muerte del líder rebelde,
Velupillai Prabhakaran, y declaró el fin de 26 años de una guerra civil que ha
enfrentado a la etnia mayoritaria cingalesa —budista— y a la minoría étnica
tamil —hinduista—.
Según el mandatario, la ofensiva
final fue un éxito porque no se cobró la vida de ningún civil.
Annaludchumy explica que ese discurso triunfalista es la razón de que en el
certificado de defunción de sus cinco familiares aparezca como fecha de la
muerte el 15 de marzo y no el 15 de mayo. “El Gobierno miente”, sostiene la
mujer. Como ella, todos los supervivientes entrevistados para este reportaje
aseguran que los soldados atacaron deliberadamente las “zonas seguras” en las
que se refugiaban.
Esa sospecha ha empujado a la ONU esta semana a aprobar una
resolución con la que presionar al Gobierno de Sri Lanka para que investigue la
masacre —que la organización considera que podría alcanzar
las 40.000 víctimas— entre octubre de 2008 y mayo de 2009. Van aún
más lejos trabajadores de diferentes agencias de Naciones Unidas que critican
la tibieza del informe sobre los hechos presentado en noviembre por su
secretario general, Ban Ki-moon. Desde el anonimato, uno expone su molestia:
“El texto incluye acusaciones contra el Ejército por atacar la zona designada
como ‘libre de combate’ con bombas, misiles, artillería, bazucas y armas
ligeras. Allí se habían refugiado 330.000 personas, pero Ban se ha limitado a
lamentar que la ONU haya fallado de nuevo en su misión. Las presiones, que
llegan no solo de Sri Lanka sino también de China e India, han impedido que se
diga con claridad que lo sucedido fue un genocidio”.
Basta con echar un vistazo a los arcenes de la carretera de Mullivaikal
para confirmar que el Ejército en sus embestidas contra los tamiles no solo
atacó objetivos militares. Autobuses, camiones, coches y triciclos motorizados
aparecen reducidos a un amasijo de hierros. Componen un escaparate del horror
que está protegido de las cámaras por soldados apostados cada 50 metros con un
AK-47. Los vehículos no pueden detenerse, y los militares exigen revisar el
material gráfico de todo sospechoso de haber retratado esa metálica montaña de
vergüenza.
El obispo de Mannar, Rayapu Joseph, vivió en primera persona el fin de la
guerra y ha recogido decenas de testimonios. Sostiene que los militares han
quemado miles de cadáveres para destruir pruebas, y describe la operación como
“una masacre que se inscribe dentro de un proceso de limpieza étnica que
continúa en todos los frentes”. Un buen ejemplo de ello es el “poblado modelo”
de Keppapillavu, que pretende ser un ejemplo de reconstrucción y se queda en
espejo del apartheid.
Aquí han sido reubicadas 115 familias tamiles que lo perdieron todo en la
ofensiva final. Pero, en contra de lo que asegura el Gobierno, Tharmaragini,
una mujer que reside en una de las chabolas sin agua corriente ni electricidad
con los cinco familiares que han sobrevivido a la guerra, explica que no ha
tenido que abandonar su casa porque haya sido reducida a escombros. “Se la ha
quedado el Ejército”, afirma. Y no es la única. M. Mathusamy, un agricultor que
construye su propia vivienda unos metros más allá, cuenta algo parecido: “Nos
han arrebatado la tierra para construir asentamientos de cingaleses, y ahora
nosotros no tenemos de qué vivir”.
Esta estrategia, que incluye la reordenación administrativa de municipios y
provincias para evitar que la población tamil tenga mayoría, busca diluir la
fuerza social y política que permitió al LTTE gobernar, de facto, el tercio
norte de la isla. Pero también es la principal razón por la que el fin de la
guerra no ha supuesto el fin del conflicto. Organizaciones dedicadas a la
defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, advierten de que el
resentimiento tamil hacia el Gobierno ha aumentado con la represión.
“Hay buenas razones para la lucha, porque el Gobierno nos priva de derechos
básicos”, afirma Elango, un activista tamil. “Antes de la colonización existían
diferentes reinos que respondían a una compleja realidad que los británicos
trataron de homogeneizar sin éxito”, analiza. “Ahora, la Constitución unitaria
y el carácter dictatorial de Rakapaksa son escollos insalvables para buscar una
solución dialogada al conflicto, y no podemos olvidar que la guerra se cerró
con una masacre a la que ha seguido la desaparición de miles de personas”.
El hijo de Thava Malar es uno de ellos. “Durante la última batalla, el LTTE
estaba desesperado y obligó a todos los hombres del pueblo a luchar con ellos.
Se llevaron a nuestro hijo, de 16 años, que, afortunadamente, sobrevivió a los
combates”. El adolescente regresó a casa terminada la guerra, pero una noche,
20 días después, desapareció. Su madre está convencida de que el Ejército se lo
llevó. “Aquella noche hubo patrullas, y luego hemos recibido noticias de dos
personas que aseguran haberlo visto en instalaciones militares”.
La impotencia de miles de personas como Malar y la impunidad del Gobierno
pueden prender de nuevo la lucha armada, asegura Elango. Él considera que los
miembros del LTTE son “héroes que murieron por la libertad de los tamiles”,
pero es consciente de que la organización —considerada terrorista por multitud
de países— cometió graves errores que no debe repetir, como el asesinato del
primer ministro indio Rajiv Gandhi. “Además, durante la batalla final, el LTTE
exigía a cada familia tamil que aportase hombres a la lucha. En los últimos
días incluso usó a la población civil como escudos humanos, algo que muchos
nunca olvidarán. Si queremos tener éxito necesitamos promulgar un sistema que
sea justo y humano”.
Este activista cree que no volverá a surgir un ejército
como el que tenía el LTTE, sino que se optará por una táctica de guerrilla.
“Creímos que Obama detendría la masacre, pero hemos confirmado que la comunidad
internacional se pliega ante los intereses económicos”. Elango apunta a la
emergencia de China e India: “Esos países ayudaron al Gobierno con la ofensiva
final para hacerse con todo tipo de contratos, y por eso ahora sus grandes
empresas están liderando el lucrativo proceso de reconstrucción”.