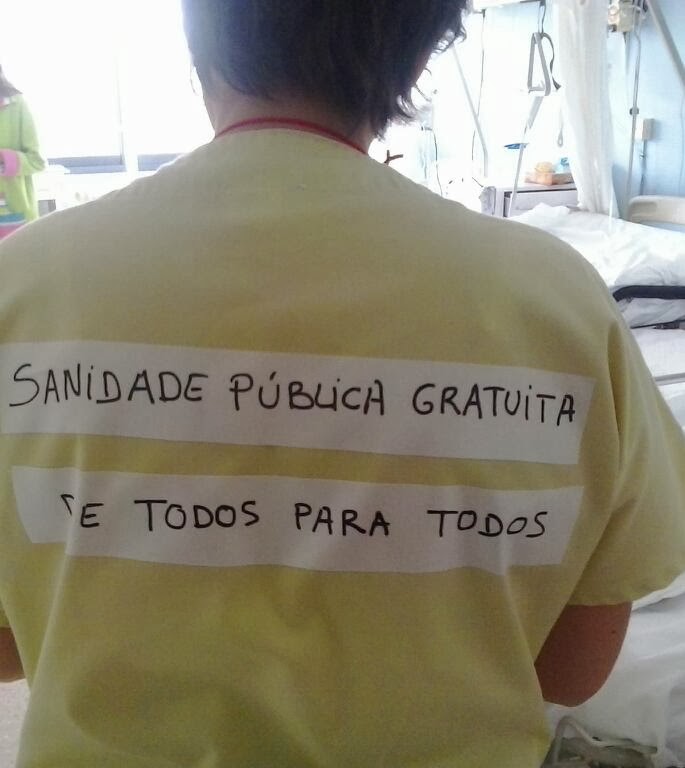EE UU quiere limpiar los rastros del químico tóxico que
usó en la guerra de Vietnam
Los estragos siguen 50 años después
Nos podemos hacer una idea de las operaciones que se llevan a cabo en la
zona restringida al público desde la terraza de una mansión que domina el
aeropuerto de Danang. Más allá de un pequeño estanque de agua negra, se pone en
marcha una excavadora que desplaza montones de tierra amarilla. Este es el
lugar en el que los americanos
desean sanar la tierra contaminada desde los años sesenta por
el agente naranja, una de las huellas más terribles de su paso durante
la guerra de Vietnam. Un herbicida que contiene las dioxinas que vertieron
durante el conflicto en las zonas controladas por los comunistas y que ha
causado cánceres, leucemias y malformaciones genéticas entre la población.
Los militares estadounidenses almacenaban su veneno cerca del ultramoderno
aeropuerto de Danang, que se ha convertido en la tercera ciudad del país. Los
responsables de mantenimiento lavaban, después del aterrizaje, los aviones que
venían de verter el
pesticida sobre los arrozales y las selvas en las que se escondían
los vietcongs y los soldados norvietnamitas. Los residuos, después de la
limpieza, acababan infiltrándose en el suelo, en el estanque, en la tierra de
alrededor. Danang es solo una de las numerosas zonas afectadas por el agente
naranja, llamado así porque se guardaba en unos barriles marcados por una
banda de este color.
Fuentes vietnamitas afirman que se vertieron 80 millones de litros de este
producto tóxico en un espacio de 10 años no solo sobre Vietnam, sino también en
Camboya y en Laos, durante “la guerra secreta” en esos dos países. Según estas
fuentes oficiales, cerca de dos millones de personas pudieron quedar afectadas
en Vietnam desde 1961.Tres millones de hectáreas y 30.000 pueblos habrían sido
contaminados por el agente, cuya concentración de sustancias tóxicas sería de 20
a 55 veces la dosis que se encuentra en el pesticida común.
El 9 de agosto de 2012, el embajador de Estados Unidos en Hanoi, David B.
Shear, habló durante una ceremonia en Danang, con motivo de la inauguración del
programa de descontaminación del aeropuerto: “Esta mañana celebramos un evento
clave en la historia de la relación americano-vietnamita. ¡Limpiamos todo este
desastre!”.
Un desastre, cuando menos. En Danang, son aún muchas las víctimas que,
cuatro generaciones después, pagan por la aspersión del agente naranja:
5.000 personas, según cifras oficiales.
Una familia pobre vive en un cuchitril, no lejos del centro de la ciudad:
la señora Nguyen Thi Thanh, de 60 años; su marido, Tran Quang Toan, de 65, y
sus tres hijos. Él era soldado del Ejército survietnamita, mantenido por
Washington. Después de la caída de Saigón, en 1975, su posición de simple
soldado no le hizo merecer el campo de reeducación. Se fue entonces a trabajar
al bosque, en el distrito de Tra My, con su joven esposa. Allí, cortando mimbre
para sobrevivir, los dos se contaminaron con residuos del agente naranja.
Pero no fueron ellos los que pagaron los platos rotos, sino una de sus hijas,
Tran Thi Le Huyen, que hoy tiene 30 años.
Una joven de mirada perdida, que yace sobre la cama de la única habitación
de una barraca de suelo de cemento, abre su boca desdentada en un grito
silencioso. El agente naranja golpea al azar: los otros dos hijos, un
chico de 26 años y una chica de 24, se han librado. “En 1971”, explica el
padre, que se gana la vida empujando carretillas en una obra, “escuché que los
americanos habían tirado productos químicos”. Sentada en la cama, la mano sobre
la rodilla de su hija que rueda de un borde al otro, la madre dice dulcemente:
“Los estadounidenses deberían dar una compensación a las víctimas”.
El decorado cambia, pero el destino es similar en la casa de Nguyen Van
Dung, de 43 años, y de su mujer, Luu Thi Thu, de 41. El hombre trabaja desde
hace años como alcantarillero cerca de las pistas del aeropuerto y del lugar en
el que fueron almacenados los toneles naranjas. Su primera hija nació
perfectamente normal en 1995. Al año siguiente, fue contratado en el
aeropuerto. Su segunda hija llegó al mundo en 2000. Murió de leucemia a la edad
de siete años. En 2006, Luu dio a luz a su tercer hijo, Twan Tu, un niño de
frente desmesuradamente abombada, quejumbroso, incapaz de moverse, que da
pequeños gritos, la oreja pegada al sonido de un móvil que escucha sin
descanso.
Twan Tu padece una enfermedad rara, una osteogénesis imperfecta, más
conocida como “la enfermedad de los huesos de cristal”. “Los médicos dicen que
no le quedan más de tres meses de vida”, susurra Dung, quien añade: “Cuando se
murió mi primera hija, pensé que era el azar. Pero cuando nació mi hijo así,
comprendí que no era normal”.
En su despacho de Hanoi, bajo la mirada de un busto de Ho Chi Minh, el
general retirado Nguyen Van Rinh, de 71 años, lidera la asociación vietnamita
de víctimas del agente naranja. “Durante los años sesenta y setenta”,
cuenta, “vi con mis propios ojos que los aviones y los helicópteros americanos
tiraban defoliantes. Los resultados: colinas peladas, bosques destruidos”.
Vietnam ha llevado ante
la justicia a las empresas norteamericanas que producen el
herbicida, como Monsanto y Dow Chemical. Sin resultado. En 2005, la justicia
estadounidense concluyó que el uso de herbicidas no podía ser considerado
crimen de guerra, y que, además, los querellantes vietnamitas no habían
establecido una relación convincente entre la exposición al agente
naranja y su estado de salud.
Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en
compensar a sus propios
soldados en contacto con el agente naranja. “Durante tres
decenios”, recalca el general Van Rinh, “los americanos han negado su crimen.
Ahora hacen cualquier cosa. Es un poco tarde”. Esboza una ligera sonrisa: “Pero
mejor tarde que nunca”.