En Líbano, las empleadas domésticas extranjeras son
consideradas una propiedad
Su libertad de movimiento está restringida a la voluntad
de los dueños del hogar
Muchas encuentran en el suicidio la única salida a
situaciones de maltrato
Rose solo mira a los ojos cuando está indignada, el resto del tiempo la
vista se le pierde en la ventana por la que entra la luz del mediodía. A sus 35
años, la keniana habla a susurros la mayor parte del tiempo y evoca pocas cosas
capaces de arrancarle una carcajada. Por extraño que parezca, la vitamina D es
una de ellas. De la retahíla de medicamentos que ha tomado en el último año
para atajar los dolores que le impedían trabajar, es el único que recuerda. “A
veces tienes problemas si no te da el sol”, puntualiza antes de soltar una risa
cargada de sarcasmo, “la señora me daba vitamina D porque yo no veía el sol”.
Desde que llegó a Líbano en noviembre de 2012, Rose (nombre ficticio para
proteger su identidad) ha estado encerrada, “rodeada de paredes”, hasta que el
cuerpo dejó de responderle. “Estaba todo el día en casa, empezaba a trabajar a
las 6.00 y terminaba a las 22.00”, dice en un refugio para trabajadoras
inmigrantes huídas en las afueras de Beirut, “cuando trabajas sin parar, el
cuerpo se cansa y después del cansancio, viene el dolor”. Tras tres visitas al
médico, acabó por pedirle a la madam que le enviase de vuelta a Kenia.
Ante la negativa, un día se despertó, aprovechó que la puerta estaba abierta y
corrió a su Consulado. “Estaba enferma, a la señora no le importaba, solo me
daba trabajo”, se excusa, “trabajo, dolor, trabajo, dolor, trabajo, dolor…”.
En 2011, Naciones Unidas
llamó la atención al Gobierno libanés para que modificase la
normativa que convierte el trabajo de empleada doméstica en una nueva forma de
esclavitud. “Cuando un trabajador es privado de conservar sus papeles
(documento de identidad, pasaporte, permiso de trabajo, seguro) y no se le deja
abandonar la casa salvo que el empleador lo permita o no se le permite
contactar con la familia, amigos o asociaciones, ¡no puede considerarse una
relación laboral normal!”, argumenta por correo electrónico Zeina Mezher,
responsable en Líbano de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El mayor escollo es, precisamente, la ley. Las trabajadoras extranjeras
están atadas a un sistema de patronazgo que les obliga a entrar en el país con
un contrato firmado antes de viajar y en virtud del cual perciben un salario
determinado (de unos 200 dólares al mes, menos de 150 euros) durante un período
de entre uno y tres años. En el momento en el que se importa una criada
(por la que se paga en torno a 2.000 dólares en concepto de gastos de viaje y
gestión de los permisos de trabajo y residencia), su pasaporte pasa
directamente de manos del agente de la Seguridad General en el aeropuerto al
bolsillo de su empleador, si supera los tres meses de prueba en los que se puede
devolver o cambiar sin siquiera pagarle, la empleada no volverá a
estar en posesión de sus papeles, no puede trabajar para nadie más, no puede
establecerse como autónoma y su libertad de movimiento queda restringida a que
el jefe le de permiso para salir a la calle. Al finalizar el contrato, debe
regresar a casa. Las trabajadoras que abandonan el trabajo o “escapan” –un
término esclavista, subraya el sociólogo Ray Jureidini– son consideradas
inmigrantes ilegales y encerradas en prisión hasta que son deportadas.
Su exclusión de la legislación laboral las deja en un limbo legal en el que
se convierten en un blanco especialmente vulnerable, según Mezher, equivalente
a las víctimas de trata de blancas. La explotación es solo una de las
vejaciones que soportan en un país donde enfrentan una doble discriminación:
como sirvientas y como extranjeras. De los 156.188 permisos de trabajo
concedidos en 2011 (según los últimos datos disponibles), más de 137.700 se
concedieron a mujeres contratadas como internas. La mayoría llegan de Etiopía
(en torno a un 33%), Bangladesh (21%), Filipinas (21%) o Sri Lanka (10%). La
racialización es tal que el gentilicio se usa como sinónimo de empleada y ha
llegado a convertirse en el enunciado de una categoría. Referirse a una "filipina"
o a una "esrilanquesa" marca el status del hogar. Las filipinas
tienen más formación, hablan inglés y son más caras. A las negras
(también kenianas, senegalesas o eritreas), ni se les menta.
Jureidini, investigador de la Universidad Americana de Beirut,
es aún más específico. “Es servidumbre contractual (indentured servitude)”,
explica, “un tipo de contrato que llegó aquí a finales del siglo XIX para
esquivar las leyes anti esclavitud, de forma que podías controlar (a los
criados) y comprar a esta gente y sus derechos a través de un contrato”.
La alarma saltó en 2008, cuando una ola de suicidios de empleadas
domésticas sacó los colores al Gobierno libanés y llamó la atención de las
agencias internacionales de derechos humanos. Según datos de Human Rights
Watch, entre enero de 2007 y diciembre de 2008, más de 130 mujeres cayeron
por una ventana o aparecieron ahorcadas en las casas de sus empleadores, en no
pocas ocasiones, en el balcón, a la luz del sol, donde pudiesen dejar de ser
“invisibles”, como ha calificado Gulnara Shahinian, relatora especial de la ONU
para las nuevas formas de esclavitud.
La tendencia no se ha detenido. En 2013 el blog Ethiopian Suicides
dio cuenta de al menos nueve muertes. El último caso conocido se registró en
noviembre. Freda Davhin, una empleada bengalí, fue encontrada colgando de un
árbol en el jardín trasero de la casa de su empleador libanés, según el
periódico Daily Star. En junio,
la etíope Naifa Niska Dalati, de 23 años, se ató al cuello un cordel para
tender la ropa. Su cadáver fue encontrado en el baño y la autopsia reveló que
estaba embarazada de seis meses.
Los embarazos son, precisamente, uno de los asuntos más delicados y una de
las razones por las que se les impide salir a la calle con el objetivo de
impedir que mantengan relaciones sexuales. En algunas ocasiones el problema
tiene una rápida solución, según el padre Martin McDermont, sacerdote jesuita
que trabaja con empleadas domésticas extranjeras en Líbano desde los años
ochenta. “Una chica se queda preñada, la señora (de la casa) llama a la
agencia, la llevan a una clínica, quiera ella o no, y el bebé desaparece”. De
la tropelía de maltratos contra las criadas que lleva décadas denunciando y
persiguiendo, el caso de los abortos forzados le indigna especialmente, quizá
por la cantidad de energía derrochada en diez años de persecución contra un
médico que por fin les brindó las pruebas que necesitaban para llevar un caso a
los tribunales: “Se dejó trozos de bebé dentro de la chica”.
“El problema con este sistema es que los empleadores tienen un poder total
sobre las chicas en sus casas”, critica McDermont, “pueden cerrar la puerta y
no dejarlas salir nunca, pueden tirarlas por la ventana…”. No exagera, testigos
que jamás llegaron a ser interrogados por la policía, menos aún a declarar en
un juicio, han relatado a EL PAÍS cómo los crímenes que presenciaron se
cerraban al día siguiente con la noticia en los periódicos de un nuevo
suicidio. Países como Bangladesh, Etiopía o Filipinas, han aprobado leyes que
prohíben a sus compatriotas viajar a Líbano por trabajo o que regulan las
condiciones, como la edad mínima.
A Alem (nombre ficticio) no le importó lo más mínimo salir ilegalmente de
su país. Con 19 años cogió sus bártulos y se fue de casa después de que un
agente la reclutase en Etiopía. Sabía a dónde iba y sabía a qué. “Vine aquí
para trabajar y ganarme un sueldo, quería ayudar a mis padres, a mi familia,
tengo seis hermanos y soy la única chica, mi mamá nos preparó para esto”,
cuenta, “llegué y me puse a trabajar, mi problema es que no querían pagarme”.
Aguantó seis meses hasta que la agencia que la había traído a Beirut le dijo
que dejase de limpiar y hacer la colada mientras ellos negociaban con la señora
de la casa. Acabó bajándose del coche cuando la jefa le llevaba de vuelta a
casa tras confesar que entre los “otros problemas” con los que tenía que cargar
estaban las continuas insinuaciones del señor, que más de una vez le había
pedido meterse en su cama.
Rola Abi Mourched, representante de Kafa, una asociación libanesa que
presta asistencia legal a empleadas domésticas maltratadas, admite que en
muchas ocasiones las mujeres regresan a sus países de origen sin ni siquiera
denunciar. “No es que tengan realmente otra opción”, critica, “el problema con
estos casos es que para cuando la empleada consigue escapar ya no hay pruebas y
sin un informe forense corres el riesgo de que el caso se de la vuelta contra
la empleada”.
“En muchas ocasiones lo que ocurre”,
continúa, “es que el patrono que abusa de ella se niega a liberarla a
menos que pague”. Es lo que hizo Marta, una etíope que lleva en Beirut 15 años.
Después de un año trabajando en la misma casa, empeñó el sueldo de diez meses en
pagar a su antigua señora para que le devolviese sus papeles. Cuatro años más
tarde se casó con su último empleador, Suleiman, un libanés con pinta
campechana que le triplica la edad y le ha dado un pasaporte y dos hijos.
Ahora regenta su propio restaurante donde sirve la comida picante de su
tierra a otras empleadas africanas. “Empecé con un local pequeño (un antro
improvisado de apenas cuatro metros cuadrados reconvertido en barbería) para
que comiesen allí y no en la calle”, recuerda, “aquí no hay sitios para que
estén, todas trabajan en casa y tienen los domingos libres, como mucho; no
tienen a nadie, ni nada que hacer, solo van y vienen”.
Daura, un barrio al este de la capital, es el centro
neurálgico de la actividad de asueto de quienes tienen la suerte de salir un
día a la semana. Los domingos, el vecindario estalla en una algarabía de
idiomas y el restaurante asiático de Wilma Tondonian, como el etíope de Marta,
se llena a reventar. Cuando el sol comienza a caer, apenas cabe un alma en el
mezquino sótano que hace las veces de sala de karaoke, punto de encuentro de un
buen número de filipinas antes de volver a encerrarse en casa. “Oh, the
night is my world; city light, painted girl, in the day nothing matters”,
se desgañita Odesa, micro en mano, siguiendo la letra de Laura Branigan. Su
figura escuálida parece escurrirse más que contonearse a ritmo de la música
mientras disfruta de su único día subida en tacones de vértigo y custodiada por
dos hombres que no le quitan ojo ni a ella, ni a sus compañeras. No volverá a
salir hasta el próximo sábado por la noche. Mira a la pantalla, no parece
importarle el público, coge aire y se lanza a por el estribillo: “You take
my self-control (me arrebatas el autocontrol)”.




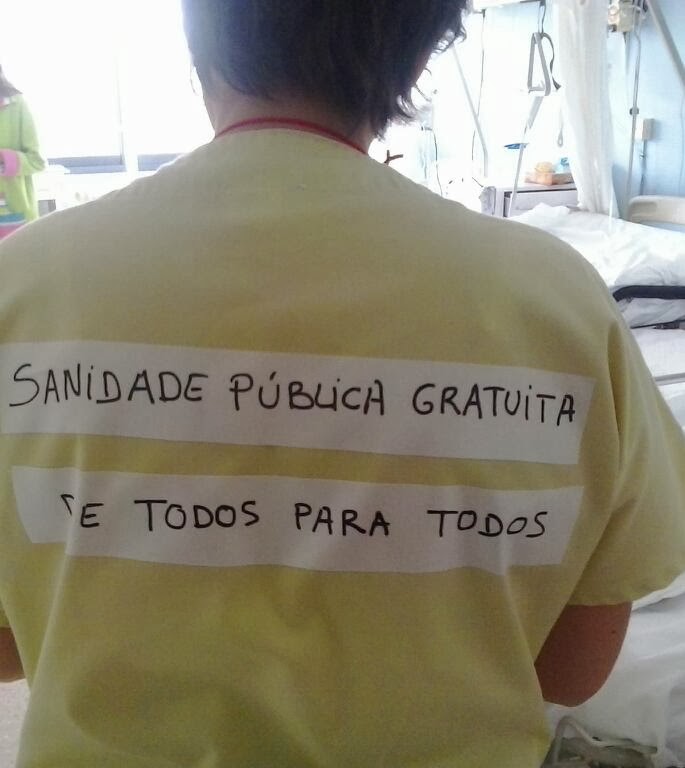


















Ningún comentario:
Publicar un comentario